Empleo juvenil: un presente que pesa y un futuro que no llega

Los alarmantes datos de desempleo e informalidad laboral de los jóvenes que difunden el INDEC y la OIT tienen un correlato concreto en la provincia, donde ellos lidian con un mercado laboral precario y sin horizonte.
Nicolás tiene 24 años y es técnico en Economía. Aunque ha tenido distintos trabajos, actualmente se encuentra desempleado. Giuliana terminó la secundaria hace 4 años; a sus 21 años comenta que perdió la cuenta de cuántos currículums entregó en maxikioscos, panaderías, bares y tiendas de ropa. Tomas, también de 24 años, es técnico Electromecánico y cursa el Profesorado de Educación Física. A pesar de tener experiencia laboral en distintos ámbitos, aún no ha logrado acceder a un empleo formal.
Los tres están atravesados por una misma realidad, forman parte del 20,1% de jóvenes entre 18 a 24 años de edad que se encuentran desempleados, según estimaciones del INDEC basadas en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Esta cifra es casi tres veces mayor que la media y que la de la población total (7,7%). Sus historias reflejan la situación de una generación atrapada en un ciclo interminable de búsqueda laboral, salarios precarios e inestabilidad. Como si cargaran su propia piedra, al estilo de Sísifo, cada intento por avanzar se ve frustrado por retrocesos que los obligan a empezar desde cero, una y otra vez.
Experiencias que no cuentan
Giuliana culminó el secundario en 2021 y, aunque desea volver a estudiar, reconoce que “no le da la plata». A pesar de que trabajó como niñera y atendió almacenes mientras cursaba su último año, al recibirse no logró encontrar mejores propuestas laborales. “Una de mis primeras experiencias trabajando fue en una cooperativa. Era pleno diciembre y el lugar estaba cerrado con chapas. Había muchos obreros y un solo ventilador. Tenía que trabajar 8 horas diarias ensamblando enchufes y solo me permitían ir al baño tres veces. El primer día, después de terminar con la pesada jornada laboral, me enteré de que me pagaban $4000 la semana hasta que, según los dueños, les probara que me correspondía más”, comenta la joven.
Nicolás, aun cuando tiene más estudios, nunca consiguió trabajos correspondientes a su formación. Hace 2 meses renunció a su trabajo “estable” en un maxikiosco porque le pagaban $10.000 por semana. Sí, no leíste mal, $10.000 por semana. Si se suma cuánto ganaba por mes, el total no llega a cubrir el salario mínimo vital y móvil ($308,200); ni hablar de la canasta básica total que, según el informe que realizó la Asociación de Amas de Casa del País (ACP) en abril llegó a $1.650.000.
Tomas también carga con una historia marcada por la frustración de no poder ejercer lo que estudió. Se recibió de técnico Electromecánico, pero no logró insertarse en ese rubro. “Las fábricas me pedían experiencia para trabajar, pero ¿cómo iba a tenerla si recién empezaba?”, dijo el joven.
El elefante en la habitación: el trabajo informal
La experiencia de Tomas resume una realidad que paralelamente atraviesa a Nicolas y Giuliana: la puerta del mercado laboral se mantiene cerrada para quienes recién empiezan. La paradoja de exigir experiencia sin brindar oportunidades empujó a Tomas hacía un recorrido laboral voluble y diverso. Trabajó como ayudante de albañil en construcciones; cortando y embalando uvas en fincas; como repartidor en panaderías y, vinculado a su carrera universitaria, como profesor en clubes de fútbol. Sin embargo, ninguno de esos empleos fue registrado, por lo que no le hicieron aportes.
La inestabilidad se volvió parte de su rutina. “Una vez, un club me ofreció trabajar en una categoría infantil. Lo que no me dijeron era que los entrenamientos iban a ser en plazas públicas, que yo tenía que llevar todos los elementos deportivos y que no me iban a pagar nada porque todavía estaba estudiando” recuerda el chico. Como un gran porcentaje de jóvenes, Tomas no solo lucha por conseguir un empleo “digno” sino, también, por no resignarse a aceptar situaciones abusivas disfrazadas de “oportunidades”
Según el último Boletín de Coyuntura Laboral de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), basado en datos de la EPH-INDEC, en Argentina, el 65% de los varones y el 71% de las mujeres jóvenes trabajan en condiciones informales. En el caso de San Juan, aunque no existen datos oficiales, una infografía elaborada por Argentina en datos -a partir de información de la misma fuente- estima que el 58% de los jóvenes sanjuaninos se encuentran en esta situación. Esta informalidad se traduce en jornadas extensas, sin reconocimiento de feriados, sin un salario adecuado, sin licencias por enfermedad y sin aportes jubilatorios.
Francisco Favieri, sociólogo investigador del Grupo de Estudios sobre Sindicatos, Empresas y Trabajo (Geset) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan, advierte que la precariedad laboral “es un fenómeno estructural e histórico. No apareció hoy ni ayer, sino que viene desde hace como 30 años». El especialista explica que, desde los años 70, comenzó todo un proceso de degradación del empleo registrado, “los trabajos que antes incluían vacaciones,aguinaldo, días pagos por enfermedad, fueron decayendo. Ese proceso se intensificó en los años 90 y después de la crisis de 2001, hubo una especie de retracción. Luego volvió a imponerse y así continúa hasta hoy”. Favieri señala que esta precarización “forma parte del mercado laboral de San Juan, de Argentina y del mundo”.
Tomas lo sabe bien. “Siempre trabajé en negro. Nunca tuve un recibo de sueldo ni obra social. Hasta el día de hoy, me pagan lo que quieren, no lo que realmente corresponde. Y si reclamás algo, simplemente te reemplazan”, expresa con cierta resignación.
Una generación atrapada en el presente
Eugenia Olivera, licenciada en Psicología, especialista en Psicología del trabajo,docente e investigadora de la UNSJ y el Geset, explica que las nuevas generaciones han nacido en un contexto de degradación del empleo. Por lo que, esta situación no solo impacta en lo económico sino también en la salud mental de los jóvenes. Para la especialista, uno de los fenómenos más preocupantes es el presentismo, una tendencia cultural que empuja a vivir en el “aquí y el ahora”, casi sin posibilidad de proyectarse ni imaginar un futuro. “Los seres humanos tenemos la capacidad de movernos en una línea temporal; recordar el pasado, vivir el presente y proyectar el futuro. Pero hoy, todo parece estar anclado en el ahora” puntualiza Eugenia.
Según Olivera, este fenómeno no surge sólo de una elección individual, sino de un contexto estructural que fragiliza los lazos colectivos, socava los espacios de pertenencia y convierte a la precariedad en una norma. En ese marco, a las juventudes no se les ofrece un horizonte de estabilidad, y eso repercute en su salud mental. “A veces se dice que los jóvenes no quieren comprometerse, pero ¿cómo se van a querer comprometer si no se les ofrece nada sólido? Hay una desvinculación muy fuerte con las redes sociales que, históricamente, te sostenían: la escuela, el trabajo, el club, las instituciones barriales” advierte la profesional.
Para la psicóloga, el trabajo no es solo una fuente de ingreso, también es un espacio de construcción de identidad, de reconocimiento social. “Siempre nos construimos con otros ya sea a través de la mirada, del cuerpo, de la palabra. Y eso sucede, en gran parte, en los espacios de trabajo o de pertenencia. Si esos espacios desaparecen o se fragmentan, lo que queda es la soledad, el individualismo, la desorientación”, explica la especialista.
Olivera, al igual que Favieri, alerta que el desempleo y la precariedad no sólo generan angustia o frustración, sino que pueden derivar, en situaciones más complejas en la salud mental, como lo son la depresión, la ansiedad crónica o, incluso, ideaciones suicidas. Aunque evita hacer afirmaciones determinantes, reconoce que la fragmentación y el aislamiento creciente pueden ser factores de riesgo. “La sociedad no siempre se cura con compañía, pero sí se agrava cuando no hay pertenencia. Estar dentro de una institución- sea una cooperativa, un club, una universidad- da sentido, identidad, contención. No es lo mismo estar adentro que estar afuera” sostiene la psicóloga.
En ese sentido, Eugenia Olivera enfatiza en la importancia de las políticas públicas para fortalecer los espacios colectivos que promuevan la integración y la participación. “Hay que hacer lo humanamente posible para que los jóvenes estén dentro de las instituciones. No solo para que acceden a un oficio o a una carrera, sino para que construyan una vida con sentido, una vida compartida. Nadie se salva solo, aunque es un eslogan bastante pisoteado, es, de la misma manera, una realidad humana”, recalca la psicóloga.
En sintonía con esta mirada, Florencia Trombino, psicóloga del espacio “La Pulga Messi”, un Centro Integrador Comunitario (CIC) de Rawson, observa repetidamente en su consultorio que la falta de empleo y la precariedad lleva a los jóvenes a quedar “atrapados en el ocio, sin un norte claro, sin saber por dónde empezar”. Además, Trombino comenta que esta situación provoca una desmotivación creciente, donde una gran parte de ellos termina viviendo estancado, a veces, incluso, con una sensación de abandono, “esperando soluciones externas sin encontrar herramientas propias para salir adelante”.
“La ausencia de un espacio laboral estable implica no sólo la pérdida de ingresos, sino la ruptura de los lazos sociales y de identidad que estos espacios generan”, señala la especialista. Por eso, al igual que Olivera, resalta la importancia de promover espacios colectivos que ofrezcan pertenencia y sentido de comunidad ya que sin estos anclajes, la psicóloga explica que la sensación de soledad, incertidumbre y frustración pueden profundizarse.
Generación con promesas sobre el bidet
Como si fueran promesas sobre el bidet, en un lugar donde el trabajo escasea y la esperanza se desgasta, las preguntas que resuenan en esta generación son inevitables: ¿cómo se proyecta un futuro cuando el presente no alcanza? ¿Es justo exigirle a una juventud precarizada que crea en la independencia, cuando ni siquiera puede sostener lo básico? Puede haber varias respuestas para esos interrogantes, pero no alcanzan para cambiar la realidad. La vida sigue, el discurso del gobierno es sólo eso y las medidas no se concretan. Mientras tanto, los jóvenes tratan de resistir y encontrar una oportunidad que les cambie la realidad.
*La imagen utilizada en la portada de esta nota es una viñeta de Martín Ferran

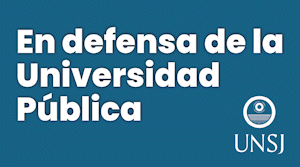





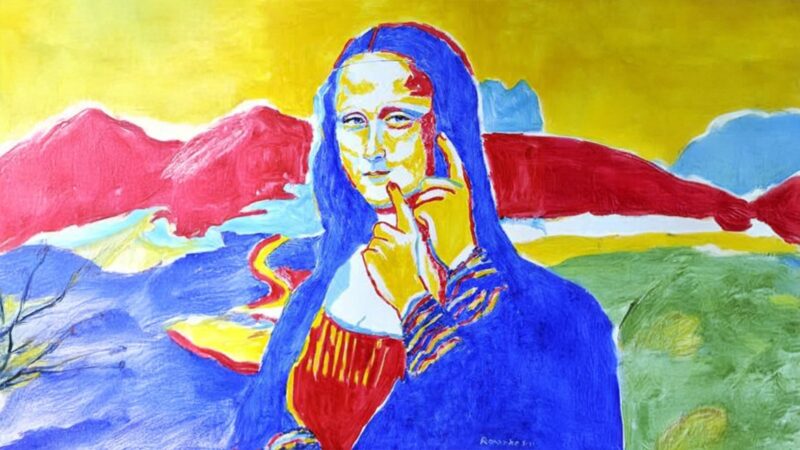
Es verdad ..cuando SOS joven te pide experiencia pero nadie te da la oportunidad de adquirirla veo muchos jóvenes con títulos universitarios trabajando en cualquier cosa menos en lo q estudiaron porq no les dan la oportunidad de crecer
En la argentina cuando queres empezar a trabajar te piden experiencia y te van cerrando algunas puertas y de lo que estudiaste para trabajar no encontras y terminas adaptando a lo que encontras .La nota es excente para que la vean nuestros mandatarios y se valla viendo que hay muchos jóvenes con ganas de trabajar y que estan esperando ésa oportunidad
En la actualidad, considero que las cifras sobre desocupación deben ser tomadas con reparos, pues como otros datos difundidos por este organismo oficial generan dudas acerca de su veracidad, ya sea por intencionalidad o por limitaciones en los mecanismos de recolección y análisis en la información de las respectivas tasas. Siempre ha sido un gran problema la inserción de los jóvenes en los ámbitos laborales, situación que se incrementa en estos períodos de retracción de la oferta por limitación o cierre de fuentes de trabajo; cierre de industrias, comercios, etc, como acontece actualmente. Muchos jóvenes se ven impulsados a ofrecer su mano de obra en changas como limpieza, corte de pasto, etc. La tenencia de estudios secundarios o universitarios no aseguran su inserción en un esquema formal laboral. Esta situación provoca consecuencias negativas, lo que se incrementa si están en pareja o tienen hijos. Mientras la economía siga en retroceso, vemos multiplicarse en las esquinas la cantidad de limpia parabrisas, trapitos, cuando no mendigos. A los efectos económicos negativos de esta situación que lleva a una dependencia familiar de los jóvenes desempleados se suman efectos psicológicos que pueden provocar daños en sus conductas y percepción de la realidad al verse marginados (depresión, ansiedad, etc.).