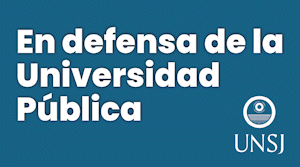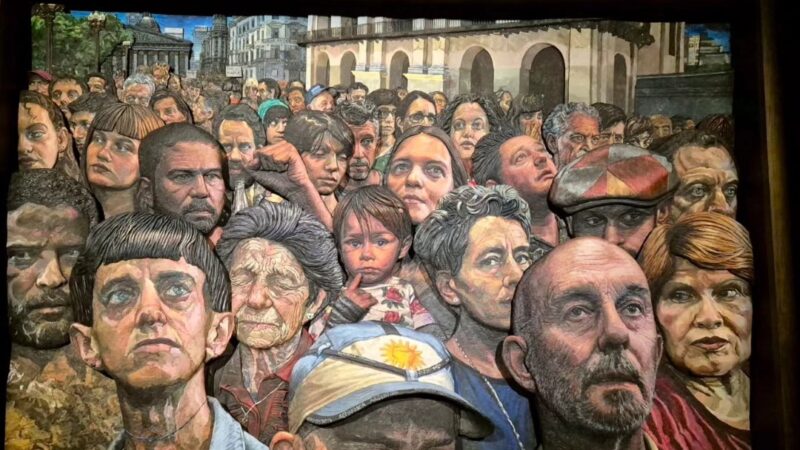Una niña, un revólver y qué decidimos mirar

Una niña en su escuela. Una niña en su escuela saca un arma, se amotina y dispara tres tiros que sacuden a la localidad de La Paz, en Mendoza. Tres tiros que ponen en jaque al sistema educativo y la sociedad toda. La imagen de la firmeza con la que esa niña agarra el revólver conmueve. En los videos se la ve ir y venir, con los brazos y manos firmes en el arma, atrapada en sus jóvenes 14 años que ya la hacen ir al extremo para pedir ayuda a gritos. Por atrás, se ven los correteos de otros niños y niñas que salen escapando de la escena y el nombre de una docente, que es reclamada por la protagonista.
Durante la semana se leen y escuchan descripciones que se repiten una y otra vez: “la menor”, “amotinada”, “bullying”, “era tímida y callada”, para dar cuenta del “caso anómalo”. Sin embargo, poco encontraremos en relación a políticas públicas integrales que traten sobre demandas e inquietudes de infancias y adolescencias, justo en la misma fecha en la que se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.
Desde el campo de lo comunicacional se insiste en reconocer que las formas de describir, contar, relatar y denominar hechos sociales construyen realidades, que nunca son ingenuas y neutras, sino que siempre responden a ideas, discursos que operan como grandes marcos estructurantes invisibles que quedan firmes en los ‘sentidos comunes’ de la opinión pública. Entonces hablamos de tratamiento, enfoque, perspectiva y encuadre de noticias para evidenciar quiénes, cómo y por qué nos cuentan. Se pueden identificar dos grandes enfoques: uno centrado en lo personal-individual y otro basado en el reconocimiento de los derechos humanos.
Alicia Cytrynblum en “Periodismo Social: una nueva disciplina” (Ed. La Crujía, 2024) denomina al primero “Enfoque basado en las necesidades” y se centra en simplificar y destacar hechos como casos personales, singulares, anormales, en los que toda la responsabilidad de lo sucedido recae sobre sus propios/as protagonistas. Entonces, diversos relatos noticiosos sobre la niña con un revólver en su escuela, que circularon en estas semanas hacen alarde en tono dramático y espectacular sobre la personalidad retraída, vergonzosa y tímida del personaje central y sobre las posibles conjeturas que la hicieron asumir el papel de la “oveja descarriada”. Se menciona, al pasar, el “bullying”, se habla de un video que circulaba (violencia digital o ciberbullying), sobre la responsabilidad del padre en relación a la tenencia del arma. Aparecen las voces testimoniales de estudiantes, docentes y las autorizadas (policías, integrantes de Fuerzas de Operaciones Especiales, el Ministro de Educación de Mendoza, la fiscal penal de Menores de La Paz) pero siempre haciendo referencia a la niña y al hecho puntual. El ministro de Educación de Mendoza, Tadeo García Zalazar, afirma: “Creemos que la escuela es el medio para que estos temas se charlen. Si la comunidad educativa sufre un problema de esta magnitud, hay que hablarlo ahí” (Diario La Nación, 10/09/25). Hablarlo ahí adentro, ¿y las políticas de apoyo y contención a la comunidad educativa, a las infancias y adolescencias?
Descripciones, voces, encuadres sin un contexto amplio, desde una aparente objetividad que no cuestionan ni problematizan los hechos como problemáticas sociales.
Reconocer enfoques para producir mensajes comunicacionales pero también leer, mirar los contenidos es un primer gran paso para dimensionar la responsabilidad a la hora de reconocer y construir realidades. El tratamiento noticioso con enfoque en derechos humanos no sólo problematiza hechos en su dimensión social y compleja, sino que trata de promover pluralidad de voces y reconocer marcos normativos que destacan las múltiples responsabilidades del Estado Gubernamental y la sociedad toda frente a un hecho puntual y noticioso.
Mirar niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos
“La infancia es una construcción social e histórica” decía Eduardo Bustelo, académico y político sanjuanino, en “El Recreo de la Infancia. Argumentos para otro comienzo” (Ed. Siglo XXI, año 2007) para tensionar las diversas representaciones simbólicas, ideológicas y políticas con las que se concibe el “ser niño/a”. Para atravesar la mirada ingenua, neutra y supuestamente objetiva sobre las infancias y dar lugar a las operaciones sociales del “deber ser” niño/a. ¿Por qué la insistencia en resaltar, en la mayor parte de los contenidos que circularon, que la protagonista era tímida, retraída, con pocos amigos? ¿Acaso estas características pueden fundamentar una personalidad definida o ser producto de un estado emocional temporal? En todo caso, ¿una niña extrovertida, con muchos amigos/as sería menos sospechosa para tal acto de subordinación? ¿En qué medida se profundiza sobre estos caracteres para trascender el caso puntual, excepcional y “anómalo”? ¿Cuál sería el “deber ser” de un niño/a hoy, en un mundo fragmentado por múltiples crisis, saturado de información en donde las infancias son asumidas más como consumidores que como ciudadanos/as plenos/as de derechos?
Según “Kids Online Argentina 2025” informe elaborado por UNICEF, la mitad de los niños, niñas y adolescentes de la Argentina percibe tener algún tipo de uso problemático relacionado con internet, celulares o videojuegos. Este informe, que incluyó la encuesta a 5.910 niñas, niños y adolescentes de 9 a 17 años, residentes en áreas urbanas a nivel nacional, detecta que el 94 % de los y las adolescentes encuestados/as utilizan plataformas para ver videos (YouTube, Vimeo). El 46% de los jóvenes percibe tener algún consumo problemático, afectando el rendimiento escolar por el uso excesivo de tiempo en estos dispositivos o plataformas y los intentos fallidos por reducir ese uso.
Por otro lado, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) expresó en su informe ‘Comportamientos problemáticos en línea: apuestas y videojuegos. Dependencia digital’, emitido en julio de este año, que “cada vez con mayor frecuencia, los pediatras recibimos en las consultas niños, niñas y adolescentes con problemas relacionados con el uso inapropiado de la tecnología, que se manifiestan con algunos síntomas como la falta de atención, alteraciones en la memoria y bajo rendimiento académico. A esto se agregan cuadros de ansiedad, aislamiento social, síntomas de depresión y/o comportamientos problemáticos”. Infancias y adolescencias que suelen ser el blanco predilecto de empresas, mercados y algoritmos diversos, sumado a la saturación de información, pantallas y conectividad que desafían aspectos de salud y convivencia social en relación al bienestar integral, salud mental, sociabilidad y violencias.
Frente a esta realidad aparecen las miradas que asumen a los niños, niñas y adolescentes como ‘nativos digitales’ capaces de autogestionar habilidades y capacidades sociales frente a la conmoción de la actual revolución digital y tecnológica. Mientras, del otro lado, aparecen las posturas más “compasivas”, dirá E. Bustelo, que asumen la imposibilidad de niños, niñas y adolescentes para generar criterios de lectura y usos reflexivos y de sentidos propios. Qué y cómo miramos ponen en juego la construcción social de las infancias, hasta en cómo se decide denominar: pues decir niña, pequeña, nena, chica y “menor” (tal como se les menciona desde el lenguaje judicial y policial) seguramente generan sentidos y asociaciones bien diferentes.
Asumir a los niños, niñas y adolescentes como sujetos/as plenos de derechos tiene que ver con reconocer y respetar su capacidad de acción, decisión y participación como actores sociales, paradigma que se opone al tutelar y asistencialista que suele considerarlos solo como sujetos de protección. Es decir que niños, niñas y adolescentes gozan de los derechos que les corresponden a todas las personas pero, además, tienen derechos específicos derivados de su condición de ser personas en crecimiento, y que se traducen en deberes específicos para las familias, la sociedad y el Estado.
En este sentido, es necesario reconocer que el uso y consumo digital, tecnológico y de pantallas puede variar en relación al contexto social, familiar, cultural, económico que rodea a niños, niñas y adolescentes. Este uso y consumo pueden promover relaciones sociales de colaboración, cooperación pero también de competencias, discriminación y violencias.
El dato más alarmante aparece en el informe “Estudiantes argentinos: un llamado a la prevención en salud mental de adolescentes y jóvenes” realizado por el Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad de la Universidad Austral que declara: “En el 2023, según los datos oficiales de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (Estadísticas Vitales, Ministerio de Salud de la Nación), los suicidios constituyen la primera causa de muerte en las mujeres entre 10 y 19 años” y concluye sobre la urgente necesidad de trabajar en aprendizajes de habilidades socioemocionales y críticas respecto a los desafíos que se plantean en el siglo XXI. UNICEF Argentina, en el reporte ya mencionado, destaca que el principal factor que afecta la salud mental, según los adolescentes, es la discriminación, el bullying y el ciberbullying.
Violencias y acoso dentro de la institución escolar entre niños, niñas y adolescentes siempre hubo, argumentan quienes conviven en el sistema educativo. El asunto es cuando el contexto social, cultural, político y tecnológico abruma con la posibilidad de propagar con mayor frecuencia y rapidez discursos de odio, discriminación e intolerancia a las diferencias. Ya en 2019 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó sobre el crecimiento de discursos de odio en relación a los entornos digitales y propuso el Plan de Acción para la lucha contra el Discurso de Odio y afirmó que “La proliferación del contenido de odio en línea ha ido acompañada del incremento de la desinformación que puede ser fácilmente compartida a través de las herramientas digitales. Esto está creando retos sin precedentes para nuestras sociedades”. ¿Qué decir de los discursos cargados de violencia de un presidente, principal figura de autoridad de un país democrático, que promueve el odio a la diferencia humana?
Puede ser que el acoso dentro de la institución escolar entre niños, niñas y adolescentes siempre existió, pero el nivel de exposición y mayor circulación de desinformación, discursos violentos, falsas noticias y discriminación gracias al uso/consumo tecnológico y digital en las infancias y adolescencias hoy es excepcional. En la actualidad aparecen el bullying* y el ciberbullying* como las nuevas violencias que afectan a las infancias en sus entornos sociales.
Por último, el sesgo de género como el enfoque imprescindible. Con la mayor exposición a redes y pantallas, las niñas, adolescentes mujeres o diversidades están tambien más expuestas a la alta comparación de estándares de belleza, estereotipos, discriminación y la violencia digital de género (ciberbullying, difusión no consentida de imágenes íntimas, grooming, acoso digital, amenazas, entre otras).
Mirar los deberes y responsabilidades de la sociedad y el Estado
Lejos de asumir que cuando “la comunidad educativa sufre un problema de esta magnitud” (volviendo a la niña con un revólver en la escuela) “debe hablarlo ahí”, tal como resuelve fácilmente un ministro de educación provincial, los/as especialistas en salud, adolescencias, educadores y profesionales, con mirada más integral, afirman la necesaria responsabilidad de la sociedad toda y el Estado en atender y generar políticas necesarias de acompañamiento. En primer lugar, desde los espacios de socialización y redes de contención primarios de las infancias y adolescencias: familias, cuidadores, comunidad escolar, clubes deportivos, etc; para generar espacios de diálogo y atención sobre salud física, mental, emocional, cognitiva desde perspectivas integrales e inter/transdisciplinarias. Desde charlas cotidianas, debates específicos que permitan dimensionar la complejidad de las problemáticas sociales hoy, reconocer la dimensión de los afectos y ejercitar la escucha activa. Escuchar a niños, niñas y adolescentes sin juzgar, sin subestimar, sin infantilizar desde el paradigma tutelar es quizás un primer gran paso social.
Promover actividades de conexión y acompañamiento en el uso/consumo digital en equilibrio con tiempos y actividades de desconexión, es otra de las insistentes recomendaciones. La “Guía de acompañamiento a niños y niñas en los entornos digitales”, de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, plantea como punto de partida “tener en cuenta la autonomía progresiva de los niños y las niñas en entornos digitales. Desde la primera infancia y hasta los 18 años, las personas adultas deben garantizar un acceso seguro y cuidado a los entornos digitales. El tipo de acompañamiento deberá adaptarse a medida que vayan creciendo y adquiriendo nuevas capacidades, hasta que logren incorporar medidas de autocuidado”. Y sobre todo la necesidad de hablar colectivamente, en los hogares, escuelas, grupos sociales sobre los usos y actividades en línea, sobre la cultura de la sobreesxposición que producen las redes sociales en infancias, adolescencias y adultos/as, sobre los discursos que promueven la discriminación, los estereotipos negativos o estándares de ‘normalidad’ y ‘belleza’, la responsabilidad en mirar y no promover los discursos de odio y violencia.
¿Y la responsabilidad de los Estados Gubernamentales nacionales, provinciales? El Gobierno Nacional liberal/libertario concentra energía en instalar la libre portación de armas con el Decreto 445/2025 que transforma la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) en el Registro Nacional de Armas (RENAR), elimina el Fondo de Promoción de Políticas de Prevención de la Violencia Armada, reduce la edad mínima para acceder a armas y flexibiliza la obtención de semiautomáticas para abrir la puerta a la desregulación del mercado de armas de fuego. También se ocupa del proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad penal de los menores de 16 a 14 años, aunque UNICEF afirma que la reforma del sistema de Justicia Penal Juvenil con esta ley es una medida que implica un retroceso en materia de derechos humanos (ver nota sobre Adolescencias en el proceso penal).
En San Juan, y en sintonía con el Ministerio de Educación de Mendoza, no aparece en el ámbito del sistema educativo provincial público algún proyecto, programa o política específica de prevención o acompañamiento en situaciones de bullying, ciberbullying, violencia digital y violencias de género, entre otros. Lo más específico que se encuentra es la presentación, al inicio del ciclo lectivo 2025 de un “Programa provincial de prevención interdisciplinaria en el ámbito escolar” a cargo de la Dirección de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios dependiente del Ministerio de Educación provincial que tiene como objetivo: “Fomentar la prevención inespecífica orientada a educación a través de intervenciones centradas en conductas saludables”, la cual se concreta con talleres de autoestima, autoconocimiento, valoración personal y la autoeficacia. Mientras los diversos intentos ministeriales en promover la ‘Educación Emocional’ se enmarcan en la idea de que estudiantes aprendan sobre el reconocimiento y ‘autogestión’ de sus propias emociones desde un enfoque reduccionista e individual. La ministra de Educación, Silvia Fuentes, mantiene la postura de “no bajar línea” en relación a la Ley Nacional 26.150/2006 (Programa Nacional de Educación Sexual Integral) y su adhesión provincial con Ley 1819-H/2018 que se sustenta en la dimensión vincular y social de la afectividad de niños, niñas y adolescentes para fomentar capacidades como la empatía y la solidaridad en pos de construir vínculos saludables, respeto a las diversidades humanas y prevenir la violencia.
Definitivamente el enfoque en derechos humanos evidencia deberes y responsabilidades en los círculos próximos de niños, niñas y adolescentes, pero también en las familias, Estado y sociedad toda. Frente a la mirada ‘neutral’, externa y descomprometida con lo que se relata o lee en relación a un hecho social (que siempre puede ser tratado desde una multiplicidad de dimensiones, contextualizar y complejizar) el reduccionismo y simplificación ganan a la hora de invitar a ser parte del juicio moral para señalar con el dedo la plena responsabilidad de sus protagonistas. Sin embargo, creer y promover otros enfoques comunicacionales como el basado en derechos humanos determina el necesario compromiso social para relatar, leer, reproducir hechos sociales en un mundo atravesado por la hiperinformación. Y, sobre todo, permite el gran ejercicio ciudadano de no mirar para otro lado y abandonar lo que podemos mejorar como parte de la sociedad.
________________________________________________________________________________________________________________________
* El bullying y el ciberbullying comprenden situaciones violentas entre pares que pueden consistir en conductas de hostigamiento, agresiones, intimidaciones, situaciones de burlas o indiferencia, etc, ya sea en el ámbito escolar o en los entornos digitales. Tratar la problemática de violencia entre pares en la escuela o en los entornos digitales, como situaciones aisladas entre niños y adolescentes implica una mirada reducida, que no tiene en cuenta en profundidad los alcances de la violencia ejercida hacia la infancia y ni los componentes que conducen a estos emergentes. (SAP-Sociedad Argentina de Pediatría).
*Gabriela Lucero es Docente/investigadora en Comunicación con perspectiva en derechos humanos y enfoque de géneros.