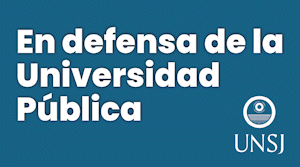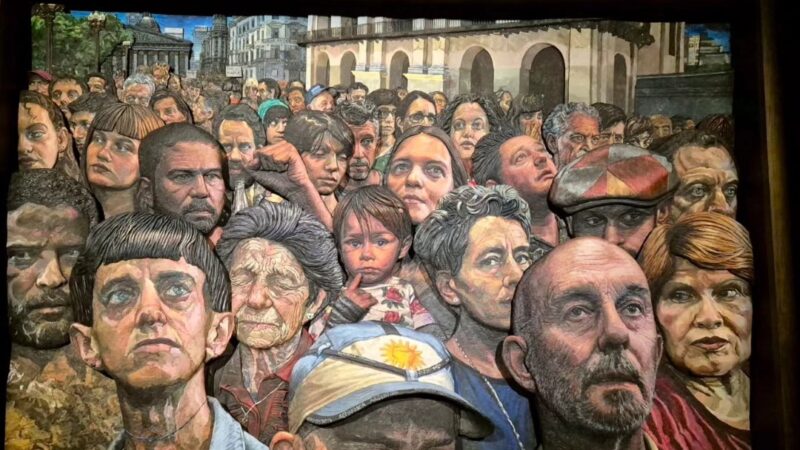Ser trans en las escuelas de San Juan: inclusión por “buena voluntad”

“Mamá, no soy un nene, soy una nena”. Esto escuchó Caro, una mamá sanjuanina, cuando su hija tenía 3 años. “Cuando era un niño sentía algo raro. Me sentía en un cuerpo que no me pertenecía, acorralado. Era una sensación angustiante, rara, me decía a mí mismo: “puta, qué mala suerte sentirme diferente”, contó Octavio Pérez, un chico sanjuanino. A 13 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género, las infancias y adolescencias trans siguen enfrentando dificultades en la inserción social y educativa; tal como lo cuentan elles y profundizan investigaciones de todo el mundo, entre ellas las realizadas dentro de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).
Identidad, nombre y cuerpo
Desde que tenía apenas unos años, Lola mostraba incomodidad al usar ropa de “nene” o jugar con aquellos juguetes considerados para varones. Al nacer le asignaron el género masculino debido a su sexo, sin embargo, ella sentía disconformidad. A sus 3 años Lola se plantó frente a su mamá, la miró y le confesó que se sentía una nena. Caro se quedó muda.
Caro conocía de otras infancias trans en San Juan, pero decidió llevar a su hija a una psicóloga para entender mejor la situación. En primera instancia le dijeron que podía tratarse de un Complejo de Edipo, aunque tiempo después, la psicóloga aseguró que en realidad Lola realmente estaba manifestando su identidad. Al año siguiente la pequeña le pidió a su madre si podía comprarle ropa acorde a su gusto y dejarse el pelo largo. Caro dudó en un principio, pero decidió acompañarla.
“Le compré un vestido con mangas largas y una calza. Cuando Lola se lo puso comenzó a dar vueltas por la cocina corriendo, moviendo su vestido de un lado a otro. Era como una mariposa que salió de un capullo y ahora revoloteaba, libre. Ahí supe que no había vuelta atrás, que Lola era Lola”, confesó Caro con una suave sonrisa.
Lola comenzó su transición y volvió a presentarse en su escuela. Caro contó que su hija se sentía incómoda en el baño de varones, porque no era su lugar. “Me acerqué a hablar con la directora y le pregunté si era posible que mi hija pudiese entrar al baño de niñas, y me respondió que era imposible. Yo le dije “le están vulnerando el derecho a la identidad a mi hija”, y luego volví con folletos sobre la Ley de Identidad de Género y la Convención de los Derechos del Niño”, relató la madre. Caro se acercó al Ministerio de Educación de San Juan para plantear el problema, y a los días el ente convocó a una reunión con los directivos y el gabinete psicológico. Finalmente dejaron entrar a Lola al baño de mujeres.
Octavio Pérez comenzó su transición en la pubertad, aunque, al igual que Lola, él sentía que su cuerpo no era acorde a su identidad desde que era niño. Nació en una familia religiosa, por lo que mantuvo oculto su sentir durante su niñez. En la primaria sufrió discriminación de sus compañeros al mostrarse fuera de las actitudes normativas vinculadas a su género asignado al nacer. “Sentía que me gustaba una compañera, que no me atraían los varones. Es más, hasta ya me sentía identificado con ellos”, contó Octavio.
Cuando tenía diez años empezó a usar los pronombres masculinos, es decir, empezó a hablar de “él”. En la secundaria se cambió al colegio Nuestra Señora del Luján. Aunque la escuela era una institución católica, él aprovechó el nuevo lugar para mostrarse tal cual es. Pérez se presentó ante los directivos con su nombre y la Ley de Identidad de Género, a partir de allí lo trataron de acuerdo a su identidad. “Tener una ley nacional que me respaldara me hacía sentirme seguro”, sostuvo Octavio.
“Mi adolescencia en la escuela fue tranquila, aunque recuerdo que en Educación Física estuve muy incómodo. Me hacían ir con las mujeres, a pesar de que ya me conocían como Octavio y eso me hacía sentir mucha disforia. Aun así, me la tenía que bancar, porque si bien no me sentía cómodo con las mujeres, los varones, en cambio, eran prepotentes, bruscos y a veces me tiraban comentarios que me hacían sentir mal”, confesó Octavio.
Educación, uno de los entes menos susceptible a la inclusión
Ignacio Priam Galán, egresado de la Lic. en Trabajo Social de la UNSJ en 2025, presentó su tesis “Niñeces y Adolescencias Trans: proceso de construcción de identidades trans, socialización, resocialización, y familias”. Para su investigación realizó entrevistas a personas trans de entre 18 a 22 años que atravesaban espacios áulicos en escuelas secundarias. También dialogó con sus familias, amigos, profesores y compañeros. La tesis tiene sus fundamentos en el postulado de Adrián Helien (2015), psiquiatra y coordinador del Grupo de Atención a Personas Transgénero (Gapet) del Hospital Durand, sobre la “revolución del género”. Este concepto expone que las estructuras binarias existentes, de hombre y mujer, entraron en crisis, lo que genera nuevas formas de vivir la sexualidad e identidad. Galán detalla que estos procesos conllevan resistencias que resultan en discriminación, exclusión y violencia.
La pregunta que atraviesa toda la investigación es: “¿Cómo es el proceso de transición de personas trans durante la niñez y/o adolescencia; y cómo influye el ámbito familiar y los espacios áulicos en la construcción de su identidad?”. El trabajador social establece en su tesis que el fin es “poder armar una imagen completa y holística sobre la realidad de las infancias y adolescencias trans, analizando sus palabras y poniendo en valor sus propias perspectivas».
En su trabajo final, Ignacio Galán comienza exponiendo que las “experiencias trans” inician en la infancia. En esa etapa del desarrollo las niñeces se sienten identificadas con las expresiones socialmente reconocidas a la del género opuesto asignado al nacer. De este modo, sostiene Galán, las infancias trans expresan su identidad a través del juego.
A diferencia del caso de Lola, Galán puntualiza que algunas familias, asustadas y desinformadas sobre lo que le pasa a sus hijes, experimentan miedo, ansiedad o incertidumbre, y desarrollan estrategias para la “corrección de género”. Es decir, corregir aquellas acciones que son consideradas “desviadas”, como jugar con juguetes o usar ropa del género opuesto al asignado. “Estas situaciones pueden generar que los sujetos no transiten una infancia feliz porque muchas veces sus deseos se ven relegados a las expectativas sociales vigentes, llevando a episodios de angustia, llantos sin sentido aparente, autoagresiones, enuresis, etc.”, asevera el trabajador social en el capítulo cuatro de su trabajo.
En la tesis, Ignacio Galán reconoce que las instituciones educativas sanjuaninas presentan desconocimiento sobre la Ley de Identidad de Género debido a la “falta de capacitación en temática de género y diversidad”. “Al estar inmersos en un contexto que no entiende y desconoce acerca de las identidades no normativas, nos podemos encontrar que las escuelas terminan siendo un espacio expulsivo para las personas trans”, enfatiza el egresado de la UNSJ en la conclusión de su tesis de grado.
Galán explaya en su informe que, en las entrevistas, les adolescentes trans y sus familias contaron que los establecimientos educativos presentaron resistencias para inscribirles luego de empezar la transición. Es el caso de las hijas de Alejandra Ávila, las primeras niñas transgénero en realizar el cambio de DNI en San Juan. “Cuando Mica y Alma comenzaron la transición, los directivos nos dijeron que íbamos a tener que sacarlas de la escuela porque iban a sufrir discriminación”, indicó Ávila.
Las familias entrevistadas en la tesis de Galán comentan que los docentes capacitados en materia de género son pocos. Son aquellos que lo hicieron por “buena voluntad” o “predisposición”. A su vez, agrega que esos profesores, al ser los únicos con capacitación, se ven obligados acompañar año tras año a las infancias y adolescencias trans en su recorrido escolar.
La ESI, fuera de los planes
La coordinadora de la Asociación Travesti, Transexuales y Transgénero (ATTTA) de Cuyo y La Rioja, Verónica Araya, apuntó como un factor incidente en la discriminación a infancias y adolescencias trans la falta de implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) en San Juan. En junio de 2025 la ministra de Educación de la provincia, Silvia Fuentes, declaró en Radio Sarmiento que eliminaron de las aulas contenidos bibliográficos de ESI que abordaban el “lenguaje inclusivo” y las “prácticas sexuales”. El motivo explayado por Fuentes es que los chicos deben adquirir “conocimiento sin ninguna influencia ideológica” y que el rol del ministerio es “cuidar la cabeza de los niños” y “la integridad de cada uno de los estudiantes”. La dirigente de ATTTA repudió las declaraciones de la ministra, por “no tener la sensibilidad y conocimiento de la discriminación que está viviendo el sector”. A su vez aseguró que, desde que asumió el gobierno, no han recibido ningún llamado del Ministerio de Educación para elaborar políticas públicas de contención para infancias y adolescencias trans.
Desde el Ministerio de Educación confirmaron a Catalejo que no cuentan con planes ni programas pensados para la inclusión de infancias y adolescencias trans. Además, explicaron que ante cualquier situación vinculada a la convivencia, interviene el gabinete escolar “según las normas nacionales y provinciales vigentes”.
Legalidad y personas en disputa
La Ley de Identidad de Género (26.743) fue sancionada en Argentina en 2012. La norma reconoce el libre desarrollo de las personas conforme a su identidad de género y, en consecuencia, al respeto de la misma. La ley permite que toda persona mayor de 18 años pueda efectuar el cambio de género en el DNI; en el caso de los menores de edad con autorización de sus tutores legales y/o un juez.
La normativa ha sido sujeto de ataques por parte del actual gobierno nacional. Originalmente, el artículo 11 contemplaba tratamientos hormonales y/o intervenciones quirúrgicas para mayores de 16 años—con un consentimiento firmado— y menores de 16 —sólo con autorización de su tutor legal. En febrero, la ley fue modificada por el presidente Javier Milei, a través del Decreto 62/2025, que eliminó esta posibilidad. Siguiendo la propuesta de Milei, los diputados Gerardo Milman (PRO), Lila Lemoine (LLA) y Carlos Zapata (LLA) presentaron un proyecto de modificación de la ley en el Congreso para que las personas trans no puedan acudir a tratamientos médicos en las instituciones de salud pública. En su cuenta de X, Milman planteó que las personas deben decidir sobre sus cuerpos, pero “no con la plata de todos”. El diputado agregó que en menores sólo será posible con autorización de sus padres y “la intervención de profesionales independientes”, ya que “el Estado no puede reemplazar a las familias ni promover decisiones irreversibles en chicos que están en pleno desarrollo”. El representante del PRO sugirió que, de este modo, “se defienden libertades, se cuidan a los menores y se termina con el adoctrinamiento ideológico”.
El rol social y estatal
La Ley de Identidad de Género es una conquista importante para la comunidad LGBTQI+, principalmente para les trans. Pero la lucha no se reduce solamente a una norma.
“Deben implementarse políticas que tengan como finalidad sensibilizar y concientizar a la parte de la población que se resiste a insertar a las personas trans en todos sus niveles. Esto significa pensar en más políticas con impacto real, como capacitaciones docentes, para que tengan realmente las herramientas para formarse y ampliar su mirada”, aseguró Ignacio Galán.
Con respecto a las familias, el trabajador social insistió que es importante que acompañen a sus hijes en los procesos de transición. Para Galán esto solo es posible si conocen sobre los derechos de les mismes y las formas de acción frente a situaciones de discriminación institucional. Ignacio Galán destacó el rol de las agrupaciones que trabajan al respecto con las familias y agregó que “hay que brindar herramientas a estas organizaciones, para que puedan seguir actuando en pos de reivindicar estos derechos que aún no están siendo garantizados”.
Verónica Araya, dirigente de ATTTA, por su parte, ratificó la falta de herramientas estatales para actuar contra los hechos de discriminación en las escuelas. Araya recalcó que la sociedad no debe mirar a otro lado, porque las adolescencias e infancias trans existen y seguirán existiendo.
*La imagen destacada de esta nota fue generada con ChatGPT